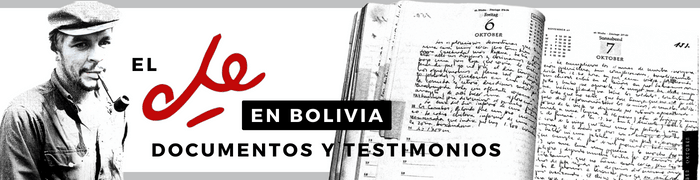Prólogo a la segunda edición del libro: “Piedras y espinas en las arenas de Ñancaguazú” de Eusebio Tapia, octubre 1998
Los héroes hijos de la épica son espejos ejemplares en los que quisiéramos vernos retratados. El Che es una de esas figuras acuñadas en la sangre por este siglo generoso en holocaustos. Intenso y nuestro, tanto que puso a Bolivia en el mapa mundial en la segunda mitad de la década de los años sesenta. El paso de los años lo hizo imagen perfecta, símbolo y emblema. Derrotado, renació de las cenizas no como ejemplo de las ideas socialistas por las que se inmoló, sino por su coherencia humana. Su hombre nuevo, más allá de la revolución y la batalla mortal contra el imperialismo, lo fue como él mismo –igual que los cristianos de los primeros años, igual que los santos de todas las épocas– porque vivió como dijo que había que vivir.
Pero si trascendemos la imagen, si descendemos de la épica a la realidad, encontraremos al revés de la trama de esa admirada epopeya, una ruta de desencuentros, una esperanza revolucionaria que no descubrió nunca la esencia compleja de este país. El Che llegó a Bolivia prendido de una ilusión, cabalgando una utopía, más allá de Bolivia, esperando encender la llama en su Argentina natal, soñando en emular la implacable resistencia vietnamita que terminaría derrotando por primera vez con claridad al arrogante imperio estadounidense.
La historia de la guerrilla boliviana del Che es desgarradora por todas las cosas que se hicieron mal o no se hicieron, por la terrible soledad de los guerrilleros perdidos en ese curioso paisaje entre verde y árido que les tocó en suerte, por la evidencia fatal de una aventura condenada a la derrota que vivió del aire gigantesco que le daba el aura del Che, un mito vivo de la revolución latinoamericana.
Debray estudió el terreno y envió un informe a La Habana que el Che nunca leyó. En esa investigación la zona escogida era la frontera entre los Yungas y el Alto Beni. La relativa proximidad con la Argentina terminó por condenar al Che y sus hombres a morir en La Higuera y sus proximidades. La sombra fundamental de la Revolución de 1952 y su impacto fue un referente episódico que nadie se tomó en serio para intentar descifrar la reacción de los campesinos. Pero quizás el vacío más terrible que enfrentó el comandante Ramón fue el cultural. El silencio impenetrable de los hombres y mujeres quechuas que encontraba entre los arbustos y la niebla, en las olvidadas y misérrimas chozas que salpicaban el paisaje hostil (y que hoy se yerguen como congeladas sin cambio ni mejora alguna, en señal de amarga ironía), fue el principio de la inevitable sepultura boliviana del combatiente. Finalmente, los hombres barbados repetían un camino que los quechuas habían experimentado cuatro siglos antes. No importaba el destino, ni el objetivo, ni los ideales de cada quién, importaba ese muro cultural que nunca terminó de romperse. No era solamente la llegada de extranjeros, sino el poderoso contenido étnico-cultural de ese concepto. El marxismo ortodoxo, o el maoísmo al que el Che era más proclive desde los primeros años de la Revolución cubana, no contemplaron un factor decisivo como este que hizo imposible repetir las experiencias de Sierra Maestra y la difusión continental del movimiento guerrillero. El internacionalismo predicado con ingenuo optimismo era un galimatías para esos agricultores que el Che encontró en la ignota floresta boliviana aislada en el corazón de una nación aislada, lejos del palpitar hirviente de la política local en las alturas mineras o en las faldas del Illimani.
Pero si algún rasgo es desgarrador en esa terrible historia de desencuentros y de derrotas es la participación de los hombres reclutados por Moisés Guevara,(*) uno de ellos Eusebio Tapia. Piedras y espinas en las arenas de Ñancaguazú es un testimonio esencial para entender el sino trágico del Che en Bolivia. Eusebio cuenta por primera vez desde la óptica del pueblo al que el Che vino a liberar, su origen de pobreza absoluta en el altiplano paceño en las inmediaciones de Viacha, su vida a salto de mata entre el campo y la ciudad. Su primer contacto con la "revolución" lo hizo en los mitines del partido Comunista, cuyas ideas le salpicaron en un rompecabezas de palabras incomprensibles para alguien que apenas había superado el analfabetismo. Es también un testimonio que coloca como pocas veces a los políticos y la política boliviana frente a una realidad terrible. Son dos mundos que caminan paralelos y no se tocan, es una ficción dolorosa, la de la encarnación del partido marxista y el pueblo (cualquiera que sea el partido).
Eusebio Tapia vivió su propia y dramática aventura, apostó casi a ciegas a la solidaridad de las ideas genéricas de cambio que su propia condición social demandaba. Pero fue por encima de todo una pieza ciega en ese terrible ajedrez de la Bolivia polarizada de los sesenta. Igual como enlace citadino, que como sereno de una propiedad del PC en los Yungas, que como guerrillero en uno de los momentos más impresionantes de toda nuestra historia republicana. Coherente con aquello de que el individuo no vale sino como parte de la heroica batalla colectiva por la liberación, Eusebio Tapia llegó, cuando apenas dejaba la adolescencia, a encontrarse cara a cara con el más famoso guerrillero que el mundo había conocido en este siglo. Y Eusebio no sabía que ese hombre existía, ni lo que había hecho, ni lo que realmente venía a hacer a Bolivia, y cuando lo vio por primera vez no quedó tocado como aquellos de sus compañeros cubanos que siguieron al Che sin dubitar desde La Habana, o aquellos bolivianos a los que se les ponía la piel de gallina con solo escuchar su nombre. Cuando alrededor del fuego uno de sus amigos, indio como él, le dijo que la guerrilla triunfaría porque allí estaba el Che, Tapia preguntó ingenuo quién era ese hombre que garantizaba el éxito de la campaña.
Cuando Ramón, atribulado por la cantidad interminable de infortunios que lo acompañó desde su llegada a La Paz en noviembre de 1966, se acercó y le preguntó ¿cómo está tu moral?, Eusebio paralogizado respondió cualquier cosa, para acercarse luego al amigo y preguntarle ¿qué es moral? Si algún retrato nos muestra de modo más terrible la coexistencia de dos mundos que nunca sintonizaron, es este.
Igual que ocurriera en la guerra de la independencia, o en la revolución federal, o en muchos otros momentos de nuestra historia, en la trágica guerrilla del Che se repitió el malentendido esencial entre hombres de culturas distintas que daban por supuestos códigos que jamás fueron comunes.
Por eso Ernesto Che Guevara escribió el 21 de abril de 1967 sobre el muchachito aymara, lacónico e implacable como solía serlo: "Pésimo. Resultó vago, mentiroso y ladrón. Quiere irse y nosotros lo expulsaremos". Aunque le concedió algo que en boca del Che no era poca cosa: "No parece cobarde".
En este libro Eusebio cuenta los primeros quince días de campaña. Un viaje a ninguna parte. ¿A dónde iban?, ¿para qué?, ¿por qué tanto esfuerzo y sufrimiento sin destino? Nadie se lo explicó. Él, que sabía de comer poco o nada y creyó que cuando menos sería bien alimentado, se encontró otra vez frente al hambre. Robar una lata de leche condensada podía significar la muerte Nos cuenta que no se robó las latas, que lo acusaron falsamente. Nos cuenta que su superior cubano era arbitrario e injusto. Nos cuenta una espiral de cosas que solo tienen sentido en el contexto de la privación y las limitaciones sin cuento de esa guerrilla condenada a los círculos del infierno, que se cerrarían en la quebrada del Yuro.
Eusebio dejó la guerrilla en julio de 1967- Siempre se interpretó ese final como una deserción y siempre se conoció al grupo que integraba dentro del destacamento como "la resaca". Pasó de una marginación a la otra. Ni aún en la utopía del guerrillero Eusebio pudo encontrar el espacio de igualdad, porque simple y sencillamente ni fuera ni dentro del marxismo, la realidad de la asimetría de dos culturas pudo modificarse y porque fue conducido al sacrificio sin estar mínimamente preparado para asumirlo. Él nos cuenta una historia distinta, de la imposibilidad de volver a hacer contacto con su grupo después de un combate. La historia toma aquí otro giro. El ejército se encargará de ratificar el lugar exacto de las cosas y los valores, preso y torturado hasta la alucinación víctima de simulacros de fusilamiento. Víctima, siempre víctima, acusado de rojo por uno, de desertor y delator por otros, soportó el cautiverio y se perdió en el anonimato tras el final de una odisea que marcó al país para siempre.
Treinta años después, recuperado el cadáver del guerrillero, en el tiempo de la conmemoración precisamente cuando tantas de las premisas por las que combatió han sido derrotadas por historia, Eusebio Tapia escribe su testimonio. Más allá del debate y discusión sobre los hechos que no me toca discernir, recojo acongojado una prueba más de este abismo cultural que no termina de cerrarse y que explica muchas de las sinrazones que hemos vivido. Esta visión, ingenua, lógicamente condicionada por el subjetivismo y la justificación personal, es intensa como pocas, porque por primera vez nos muestra el otro lado de la historia, aquella que los etnohistoriadores han intentado recuperar de nuestro pasado colonial y que tiene plena vigencia hoy. Al lado del mito imponente del guerrillero, la voz que nunca nadie escucha de uno los hombres que llegó a Ñancaguazú a protagonizar una batalla por la liberación de un continente que quizá nunca fue suya.
(*) Como lo explica reiteradamente en su libro, Eusebio Tapia ingresó a la guerrilla por la vía del PCB y no formaba parte del grupo de los reclutados por Moisés Guevara (Nota del Editor)