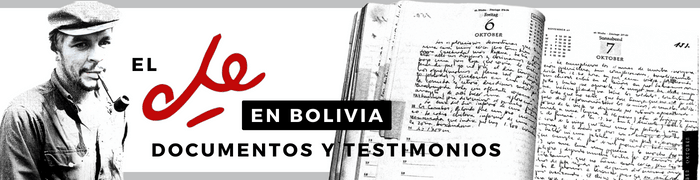‘Si el Che encarna la pasión, ¿quién encarna entonces la traición, la codicia, la otra cara del mito?’ (T. Martínez).
‘Si el Che encarna la pasión, ¿quién encarna entonces la traición, la codicia, la otra cara del mito?’ (T. Martínez).
Al igual que el tormento de Edipo por haber causado la peste en Tebas, aun su yerro no fuera provocado deliberadamente, a Regis Debray el sentimiento de haber precipitado, de alguna manera, el fin del mítico guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara (y con ello, que la utopía se marchite), le acompañaría por siempre.
En el otoño de 1967, cuando el intelectual francés arribó al campamento del Che en la selva de Ñancahuazú, al sudeste de Bolivia, además de cargar en la mochila su libro Revolución en la Revolución (en el que elucubra su teoría respecto a la guerrilla y sus perspectivas en América Latina), estaba imbuido de utopías que le condujeron a la obsesión por experimentar en las mismas entrañas de la lucha guerrillera la búsqueda por un “mundo mejor”.
Sin embargo, jamás se hubiera imaginado, ni siquiera en sus peores pesadillas, que se erigiría en el principal acusado del juicio militar de mayor impacto internacional en la historia contemporánea boliviana, por el hecho de formar parte de la Guerra Fría entre La Habana y Washington; y que a raíz de los efectos mediáticos y políticos producidos por este proceso judicial, el gobierno de Barrientos tomaría la decisión de asesinar al mítico guerrillero argentino-cubano.
Mientras la fotografía del cuerpo de Ernesto Che Guevara con los ojos abiertos acostado en la lavandería del hospital de Vallegrande se erigía como ícono del heroísmo revolucionario, Debray, en el proceso judicial, transitaba por la senda del purgatorio hacia un destino inexorable: el infierno. En efecto, casi como un bestiario provisto de los más diversos y extraordinarios estigmas que venía desde varios sectores de la izquierda Latinoamericana que le acusaban de haber sido el traidor del Che.
El escritor argentino Tomás Eloy Martínez escribió: “Todos los mitos se construyen alrededor de dos figuras antípodas: la del que crea y la del que destruye. Si alguien descubre el fuego, otro debe robarlo; si alguien elige sacrificarse para salvar a la humanidad, otro lo tiene que traicionar. Esa ley remota alcanzó también al Che Guevara, cuya imagen mitológica es ahora la del héroe obstinado que triunfa contra toda flaqueza, contra toda adversidad, y que elige la muerte antes de que la muerte lo elija a él. Si el Che encarna la pasión, ¿quién encarna entonces la traición, la codicia, la otra cara del mito?”. Hasta aquí parece reproducirse aquella mitología griega en torno a Teseo que por antonomasia fue el héroe venerado, el guerrero invencible, el amado de Atenas. El otro, Asterión, fue un monstruo inaudito, un engendro aborrecible y cruel. La disputa no se aparta del clásico enfrentamiento entre opuestos, entre el bien y el mal, civilización y barbarie, el hombre y la bestia.
Al parecer, en algunos sectores de la izquierda latinoamericana había la pulsación convulsiva de buscar un chivo expiatorio o un antihéroe que encarne todas las miserias con el propósito de robustecer el mito heroico del Che. Para Martínez, el pintor argentino Ciro Bustos cumplió el papel de Asterión. No obstante, quien pasó con más fuerza a la historia como el “seudo revolucionario” y el “judas traidor” fue Regis Debray. Cincuenta años después, esa estigmatización aún pesa sobre las espaldas del intelectual parisino, y lo condenó a mantener silencio en torno a la guerrilla guevarista y sobre la acusación de que de alguna manera precipitó la hecatombe guerrillera.